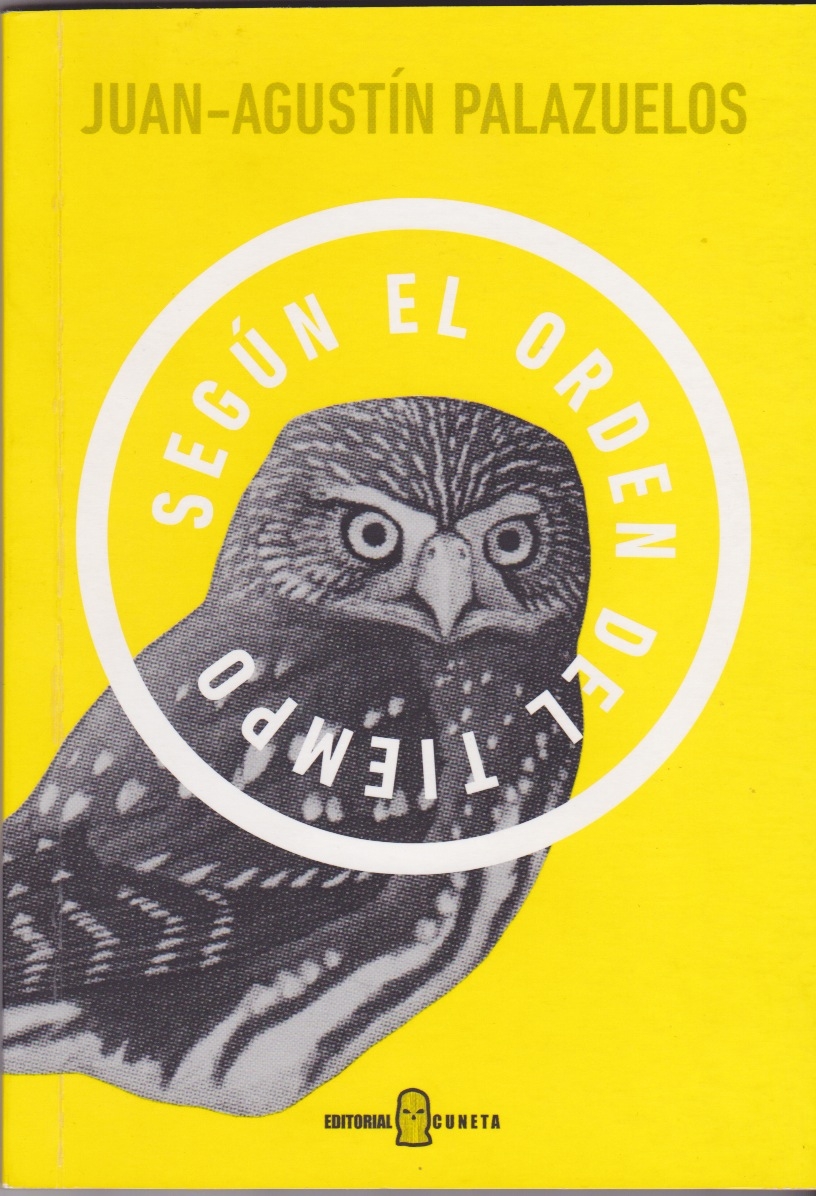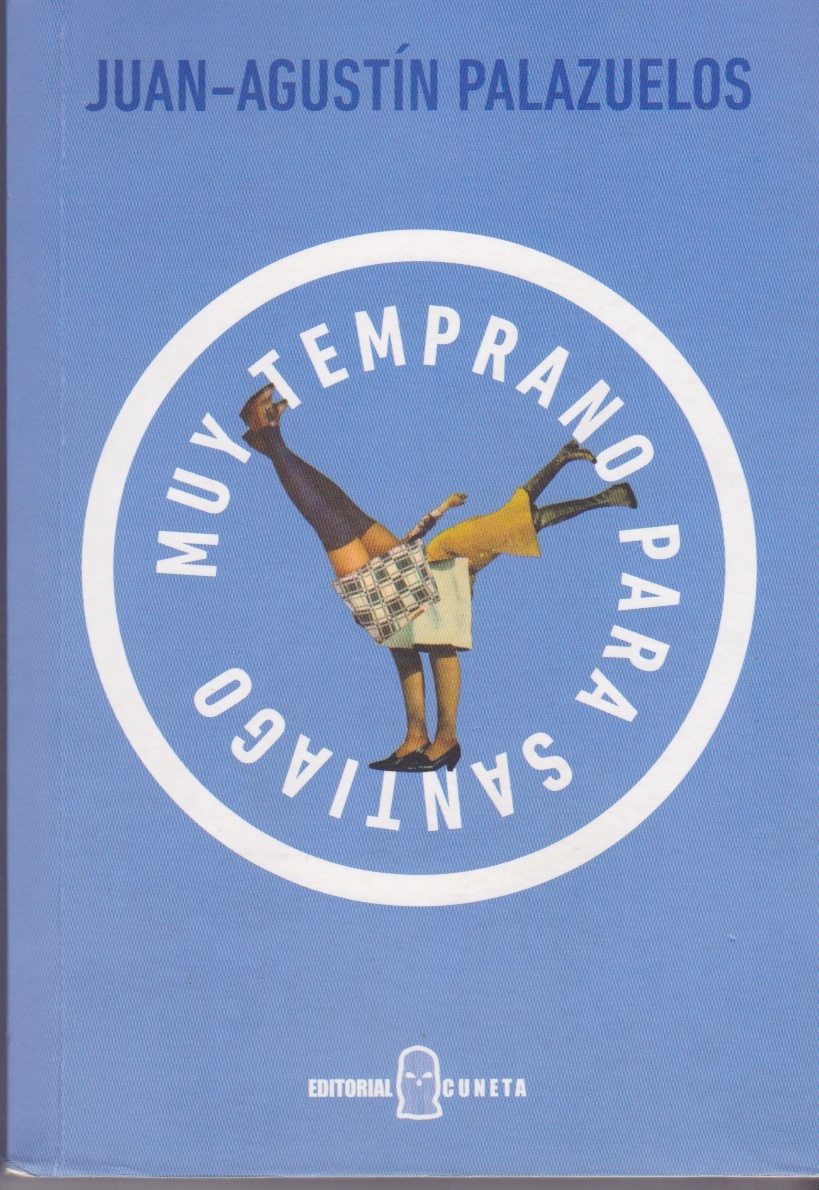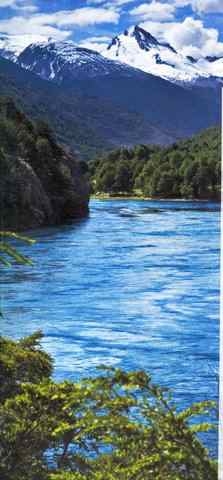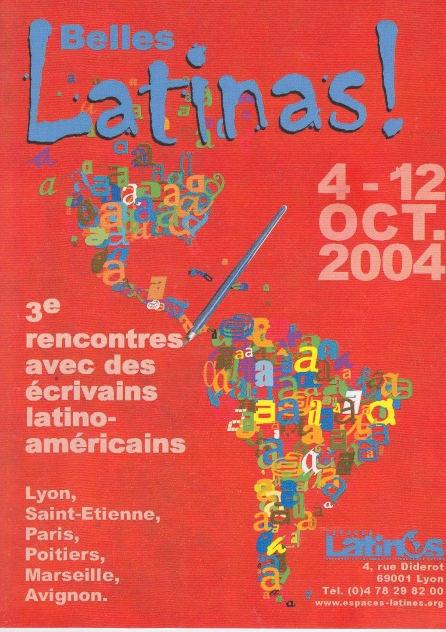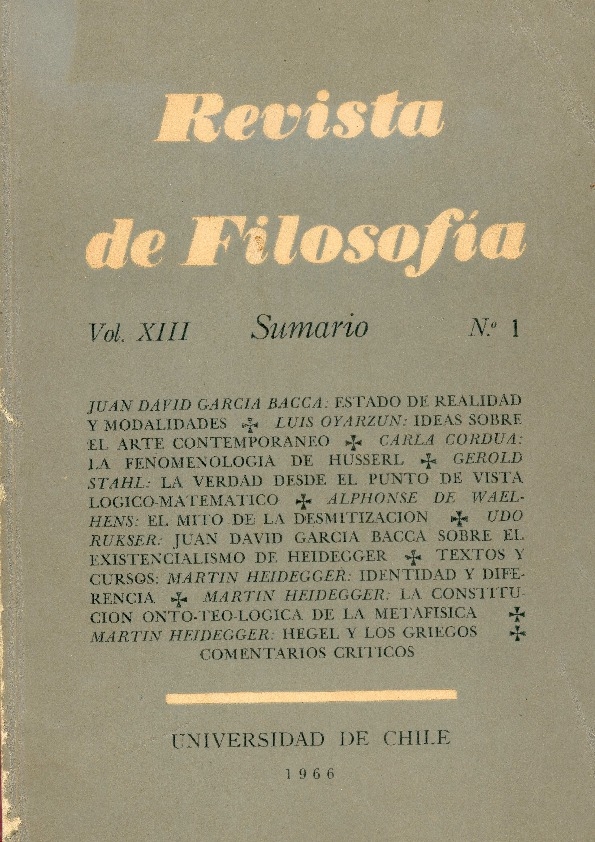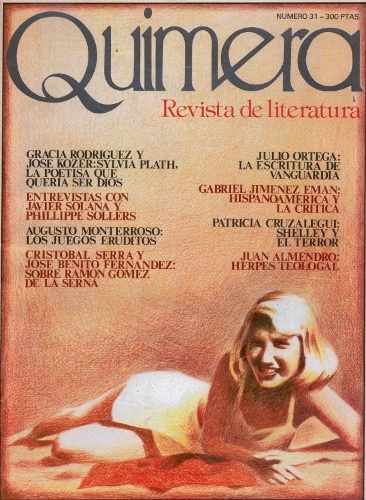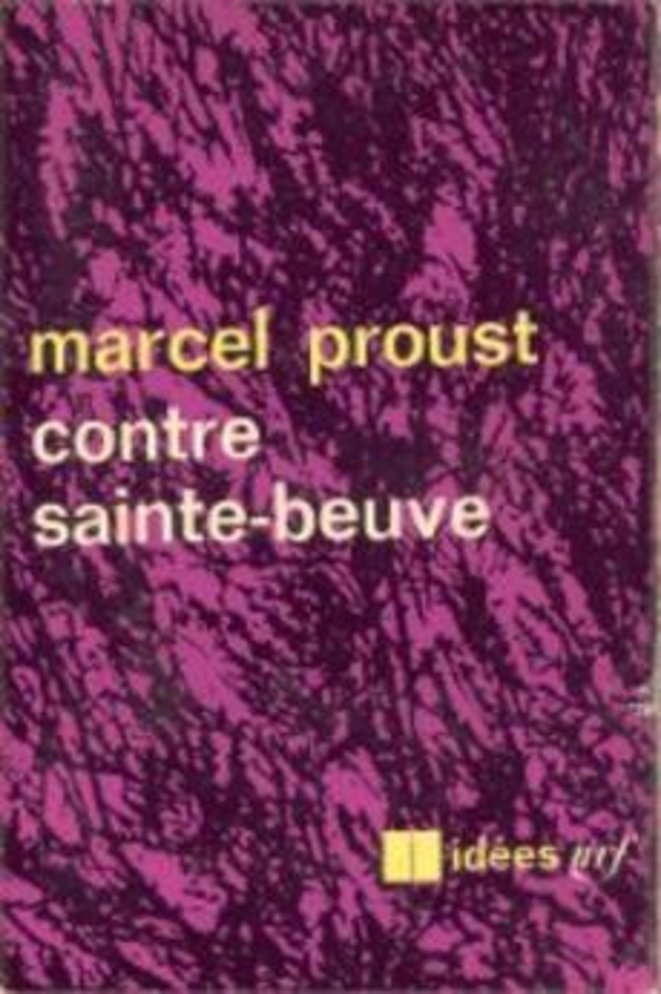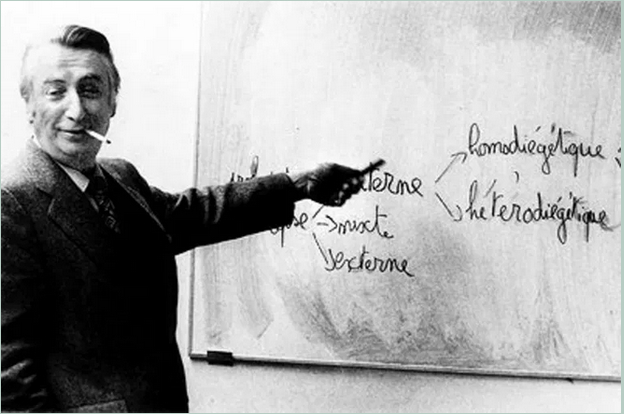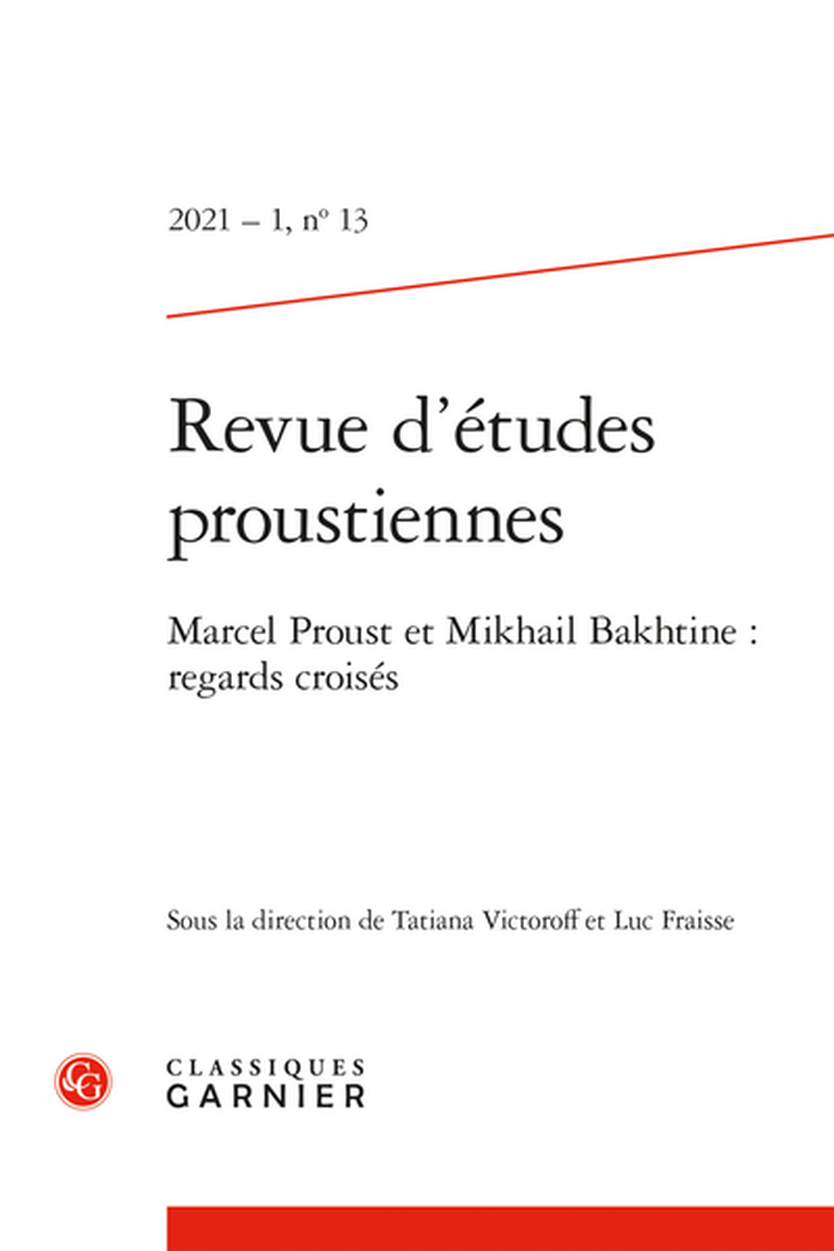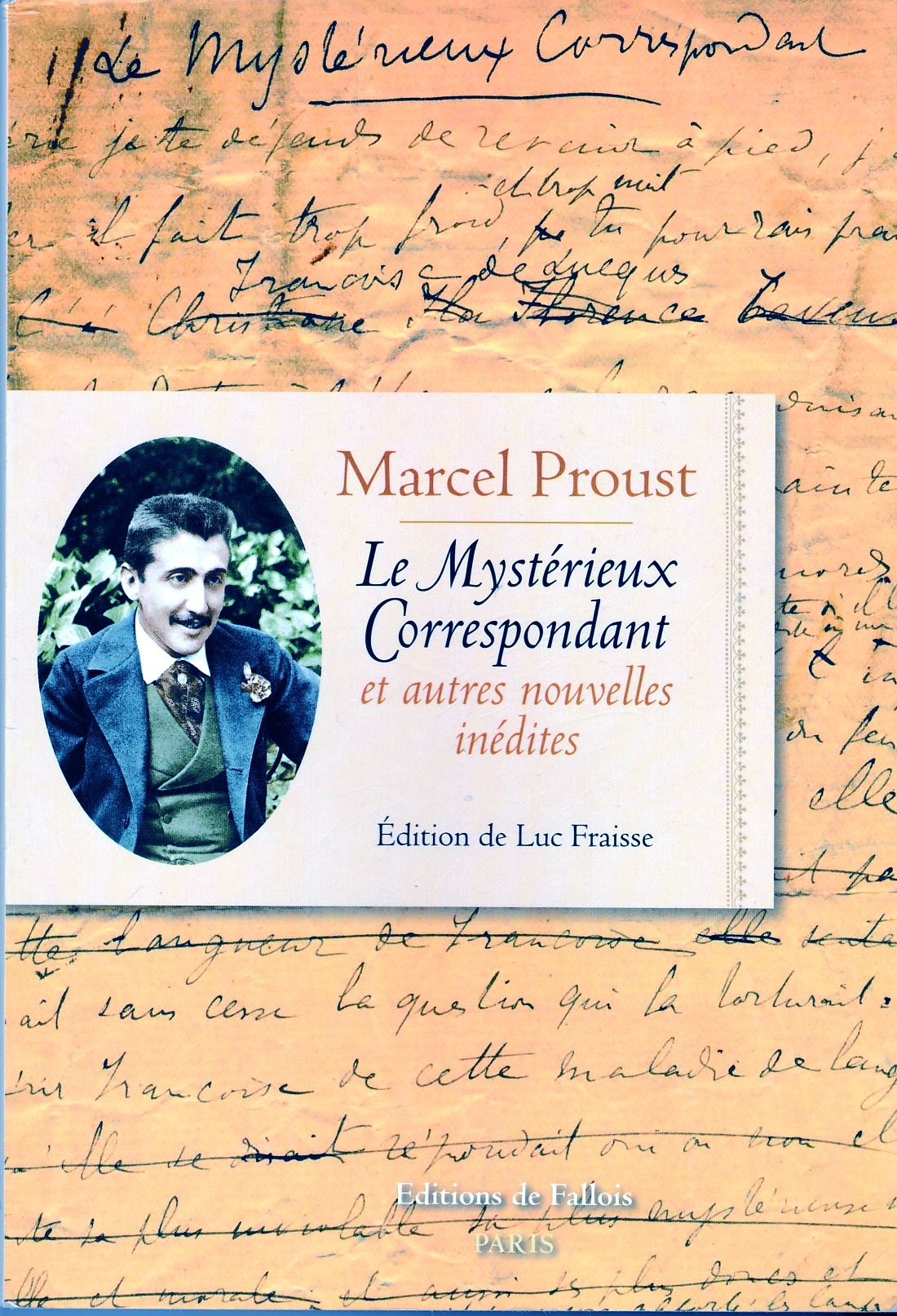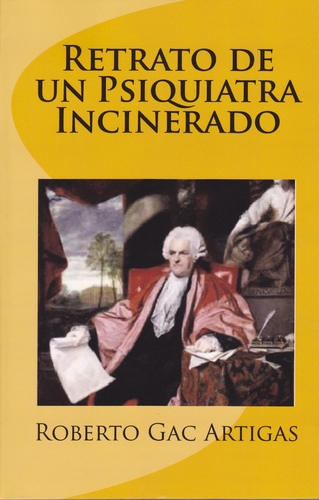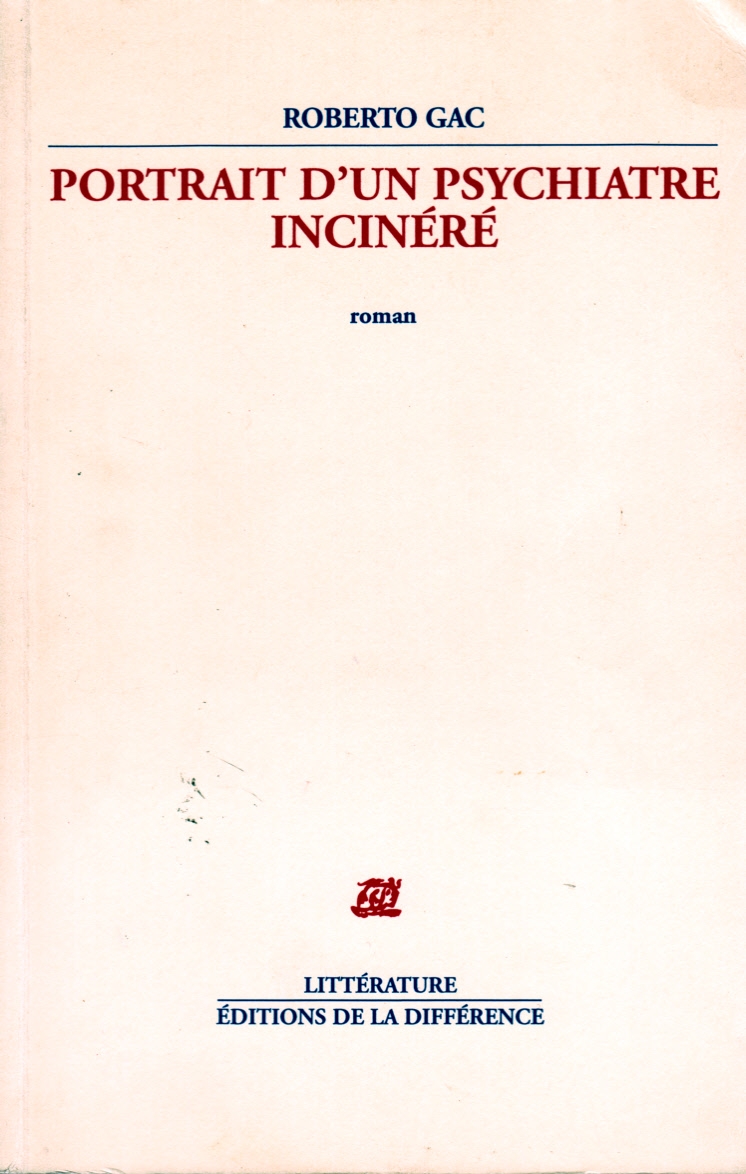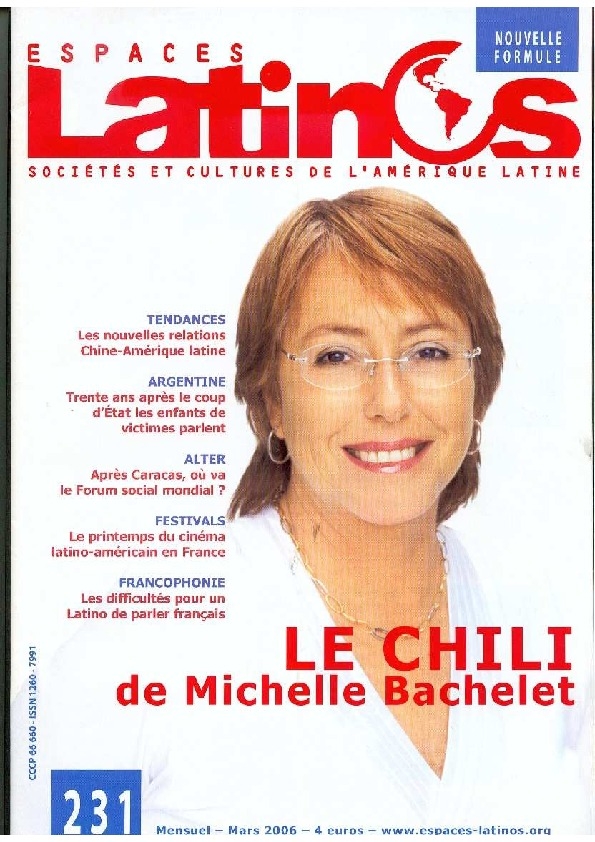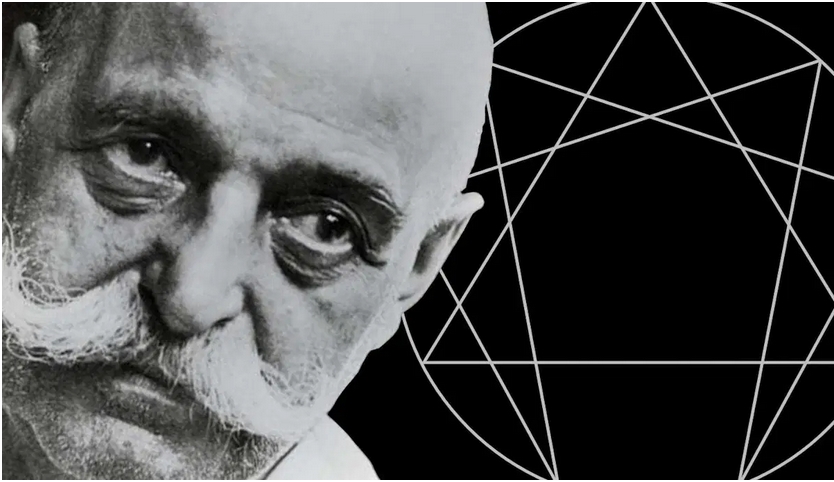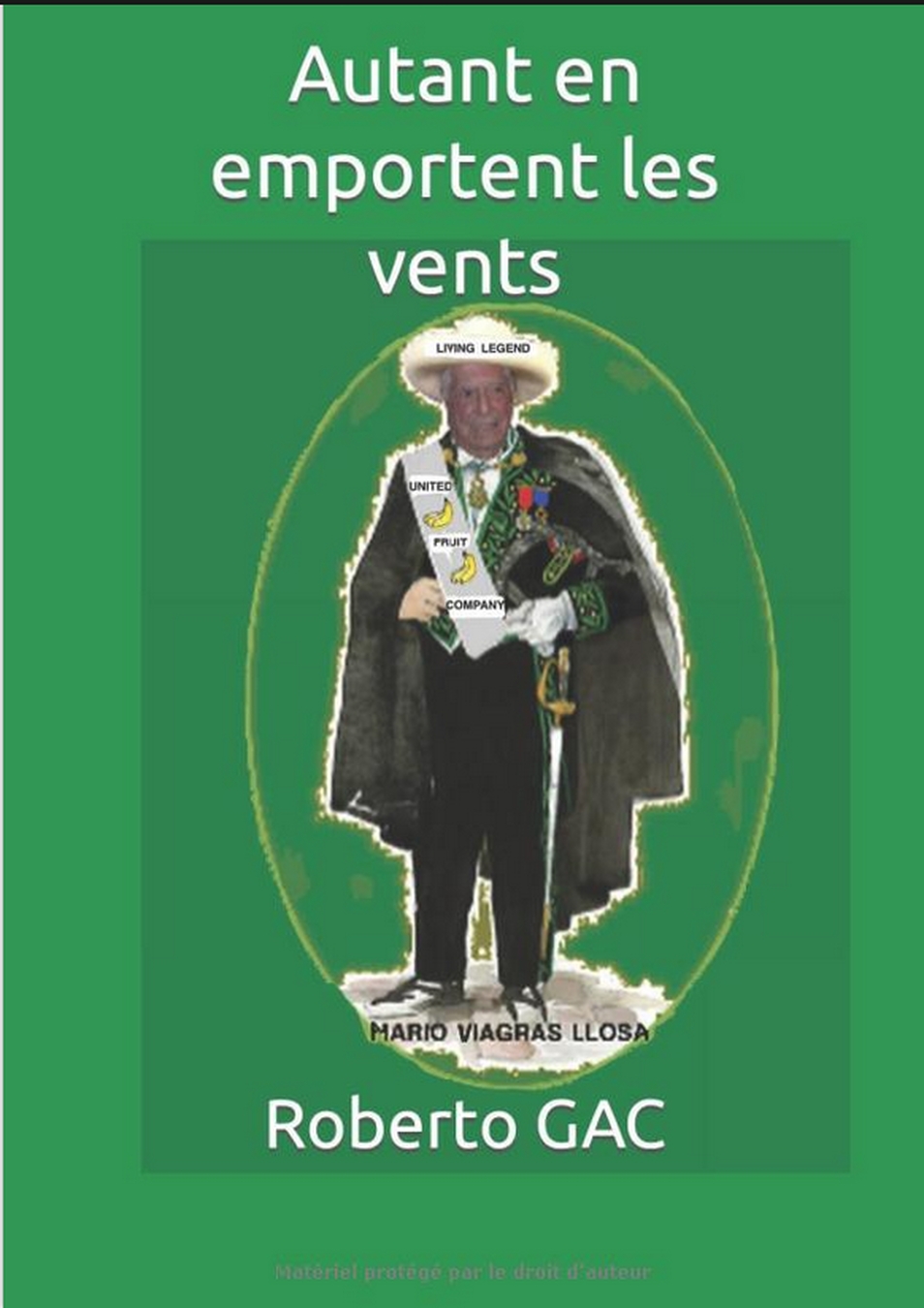(La Sociedad de los Hombres Celestes, Tomo II, p. 245-246)
¿De qué modo describir el infierno que he vivido en estos días? ¿Cómo designar lo que de ninguna manera puede ser descrito o enunciado por medio de vocablos? Anoto la palabra "días", pero en verdad es como si hubiera atravesado una larguísima noche novelesca, una pavorosa pesadilla de la cual apenas comienzo a salir. La caída interior, el vertiginoso abismo en el cual me arrojó la revelación de Mefistófeles, me recuerda los momentos aciagos en Nueva York cuando descubrí que Margaret era una mujer demoníaca, sometida al imperio del Maestro Fundador. Sólo que esta vez no he podido fugarme para buscar ayuda, pues Mefistófeles ha tendido una red de medidas destinadas a mantenerme prisionero en este horrible Orco: control permanente de todos mis movimientos, retirada de mi aparato de radio, desconexión del citófono, prohibición estricta de utilizar el teléfono del piso o de hablar con el personal del Hotel Dios que, demás está decirlo, se conduce como una coalición de demonios menores concertados para causarme el mayor mal posible. Y de éstos, el peor consiste en los jeringazos que me propinan inmisericordemente para mantenerme en un estado cuasi estuporoso. "¡Así no sufrirá usted la tentación de escaparse de su novela! ¡Qué locura la de haber tratado al Doctor M. de simple metonimia! ¡Y si no quiere vivir en el Infierno por la eternidad, será mejor que renuncie a su Intertexto"!, me pareció oír la voz de Wagner en medio de mis pesadillas. Me erguí bruscamente en la cama, asustado por la impresión de que el piso partía no sé dónde y que yo iba a caer precipitado de cabeza al fondo del Infierno, en casa del Diablo y su corte.513